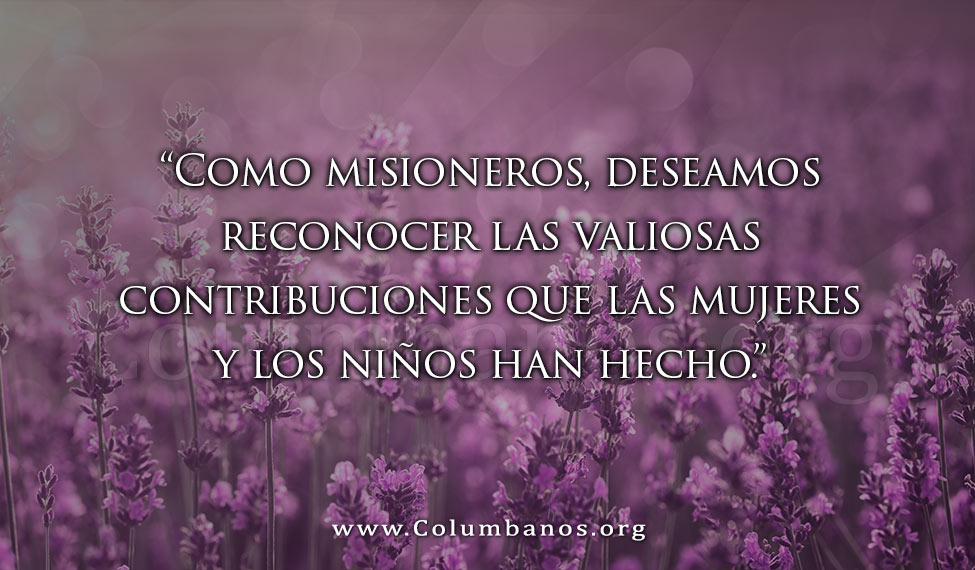
Un verano, como seminarista, era el capellán en un centro de trauma de Nivel-1 en el Hospital Monte Sinaí en Chicago, Illinois. Generalmente, atendí a la sección de la sala de emergencias. Sin embargo, en un momento dado pedí empezar a visitar la sala de maternidad porque hablaba español y muchas de las mujeres hablaban solo español. Dudaba en ir pensando que, como hombre, ¿qué podía conversar con ellas? Fui a mi primera ronda, pero sentí que las conversaciones eran incómodas. A menudo, no tenía palabras. Después, compartí mi experiencia con un grupo de compañeros y compañeras capellanas. Las capellanas me preguntaron sobre las preguntas que hice a las mujeres. ¿Les preguntaste cuánto duró el parto? ¿Cuán difícil fue el parto? ¿Cuánto pesó el bebé? Por supuesto, esas preguntas no se me ocurrieron a mí. Cuando volvía a la sala de maternidad, hice las preguntas, y las conversaciones cambiaron. Fueron más encantadoras, y las madres deseaban hablar sobre las experiencias del parto.
Como sacerdote en Chile, tuve una experiencia notable de ser amigo de Rosa, una mujer muy pobre que sufría de depresión. Había perdido la custodia de sus dos hijos porque no podía mantener un trabajo debido a su condición psicológica. Rosa se ganaba la vida vendiendo pequeñas artesanías que hacía en su pequeña choza donde vivía. Con frecuencia, venía a la parroquia para platicar conmigo acerca de su vida difícil. Su único deseo era recuperar la custodia de sus dos hijos. Me apiadé de ella y con frecuencia compraba sus pequeñas artesanías. Oré para que su vida fuera mejor. Un día, ella vino a compartir noticias emocionantes conmigo. Me pregunté si había recuperado la custodia de sus dos hijos. No era así. Rosa deseaba compartir la noticia de que ¡estaba embarazada de gemelos! Pensé que era una broma divina y me pregunté como esta mujer podría manejar tal carga. Sin embargo, al mirar su rostro, ella estaba radiante de alegría. ¡Rosa proclamó, “Estoy tan feliz de que Dios me considere lo suficientemente digna para dar vida! En ese momento, sentí como Isabel recibiendo la noticia de María de la Encarnación. Rosa deseaba regocijarse con un amigo, y me sentí lo suficientemente honrado de ser ese amigo.
Por último, hace un par de años, estaba sentado con una pariente mía que habló sobre sus luchas con la menopausia. En la conversación, ella preguntó: "¿Ustedes sacerdotes reciben capacitación sobre cómo acompañar a las mujeres que luchan con la menopausia?" Lo pensé y me di cuenta de que no. Ella preguntó: "¿No son las mujeres la mayoría de las personas en la iglesia? ¿cómo es que no obtienen algún tipo de capacitación en este tema?" Tenía razón. Como sacerdotes, las mujeres son nuestras valiosas compañeras en la misión. Como en los Evangelios, las mujeres fueron las principales partidarias de la misión de Jesús (Lucas 8, 1-3) y lo acompañaron incluso a la Crucifixión (Lucas 23, 49). Como misioneros, deseamos reconocer las valiosas contribuciones que las mujeres y los niños han hecho, y nuestra necesidad de apoyar adecuadamente sus necesidades. Era una marca registrada del ministerio de Jesús, y se nos pide que lo imitemos.



Comentarios